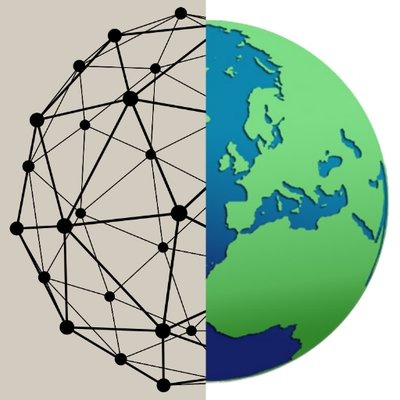Nada será igual después de la emergencia del coronavirus. Muy probablemente al final de esta crisis encontraremos un mundo distinto. No sabemos cómo será, pero el confinamiento de la mitad de la población mundial dejará una huella que marcará una época. Cambiarán nuestras costumbres, pero ante todo esta crisis nos ha comunicado el sentido del límite, nos ha revelado una conciencia aislada del bien común y nos ha enviado un mensaje: “¡hay algo en nuestra sociedad que va mal!”. Ahora nos lo dicen los enfermos y los ancianos, pero ya nos lo advirtieron los refugiados que han quedado abandonados en las fronteras, las personas que sufren a causa de las guerras o los que todavía mueren de hambre en el mundo. Nos avisó el cambio climático, pero continuamos un consumo desenfrenado. “Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos sanos en un mundo enfermo” – nos ha recordado el Papa Francisco.
Si queremos apostar por un futuro mejor algo tiene que cambiar, esta puede ser una oportunidad. “No podemos vivir el presente con sus desafíos complejos e interconectados sin buscar una visión abierta, sin una inspiración humanista planetaria”, decía Andrea Riccardi en Madrid el pasado septiembre en el encuentro internacional Paz sin fronteras. La falta de solidaridad y unidad con la que el mundo se ha enfrentado a la pandemia muestra la ceguera del individualismo y del egoísmo nacional, y las consecuencias del no sentirse parte de una misma familia humana. Hemos construido una sociedad para los intereses de pocos y hemos sido devorados por el deseo de enriquecerse.
Es urgente reaccionar y esta pandemia nos ha impuesto detenernos y volver a empezar. Durante estos días el Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento para un alto al fuego global: «pongan fin a la enfermedad de la guerra y luchen contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo». Conociendo la realidad de muchos conflictos Sant’Egidio ha aprendido que la guerra es la madre de todas las pobrezas, echa por los suelos los esfuerzos de los sistemas sanitarios y agrava todavía más la situación de los más vulnerables. Un mundo sin guerra no es imposible y abre la puerta a otra cultura, la de la paz; a otra economía, que descarta la inversión en armamento; y sobre todo abre la puerta a la convivencia y a otra manera de vivir más solidaria.
Habiendo pasado por la experiencia del coronavirus, todos podemos reconocer nuestra fragilidad en un mundo globalizado. Si remamos juntos para construir un mundo mejor nos damos cuenta de que nuestra debilidad es el individualismo y haber querido construir un mundo olvidándonos de los demás. ¿Cómo reaccionaremos? Más unidos y con solidaridad. Debería ser así, comprendiendo el valor de la interconexión con los otros, el valor de la fraternidad universal y del trabajar juntos para el bien común.
No se trata de una simple reforma, sino de un profundo cambio de mentalidad que partiendo de uno mismo debe llegar a cada barrio, a cada país y a cada continente. Construir un tejido social partiendo de las necesidades de los más vulnerables, sin olvidar a nadie, tampoco a los ancianos y a los últimos en llegar a Europa, los refugiados. Si el grado de humanidad de una sociedad se mide por la forma como se tratan ancianos y extranjeros, bien podemos considerar como esenciales la forma como los atendemos y los acogemos.
Cuidado de ancianos y refugiados
Los ancianos han sido los tristes protagonistas de la crisis del coronavirus. La mitad de las personas que han muerto en España en esta pandemia son ancianos que vivían en residencias. Algo parecido a lo que ha sucedido en otros países europeos. La mayoría han muerto aislados, sin la posibilidad de estar acompañados por sus personas queridas, invisibilizados por una estructura sobrepasada y sin los medios para afrontar la pandemia (falta de equipos de protección para los trabajadores y los ancianos y tests de detección del virus, falta de recursos humanos). Muchos de ellos ni tan sólo han sido contabilizados como enfermos de Covid-19 en las estadísticas y se ha evidenciado la falta de transparencia. La generación que en buena parte amortiguó el golpe de la crisis del 2008 y sostuvo la familia, ha sido silenciosamente diezmada. En sus horas difíciles y de angustia, estos ancianos no han podido encontrar el afecto de sus queridos ni la atención que merecen.
No ha sido la primera vez. Las olas de calor del verano de 2003 se llevaron la vida de miles de ancianos en Europa en tres semanas. Rehuyendo a la fragilidad hemos construido una sociedad que separa y aísla a los vulnerables. Con la institucionalización de los más frágiles, priorizando una supuesta eficacia, se ha construido un sistema de atención poco respetuoso con la dignidad de los ancianos. Las residencias son más costosas y la vida ingrata, porque están más solos. Lo sabíamos, pero la incapacidad para salvaguardar la dignidad y la vida de los débiles durante la pandemia, especialmente en las residencias, lo ha revelado dolorosamente.
Delante del colapso y la masacre que se ha producido en las residencias ya se plantea una reforma del sistema. ¿No ha llegado la hora de cambiar nuestro modelo de sociedad y romper con la idea del apartheid que representa la institucionalización de los ancianos? Construir una sociedad en la que la bendición de una larga vida no se convierta en una maldición de un final miserable no es difícil de imaginar. Llevar a los ancianos a una residencia no debería estar el horizonte: existen alternativas. La voluntad de los ancianos es clara y hay que escucharlos. Como pide María en una carta publicada por la Comunidad de Sant’Egidio: “Ayudarme a mi y a todos los ancianos a quedarnos en casa y a morir entre nuestras cosas. Quizá viviré más, seguramente viviré mejor”.
Para quien es autosuficiente o tiene pequeños problemas de salud o de dependencia no sirve la residencia. Los ancianos pueden quedarse en casa construyendo redes de solidaridad y proximidad para que estén acompañados, desarrollando la asistencia domiciliaria y cuando sea necesario la asistencia sanitaria en el domicilio. El co-housing, convivencias y otras fórmulas que ya están en funcionamiento tienen que generalizarse. El modelo actual basado en la institucionalización de los ancianos está equivocado y no ha funcionado, no es sostenible y ha dejado a los ancianos solos. Se trata de cambiar la cultura y la mentalidad para que los ancianos se queden en casa. Hace falta una respuesta política para que las instituciones pongan a disposición las ayudas económicas y servicios necesarios y personas que los cuiden.
La mayor parte de los ancianos dependientes que viven en casa están atendidos por “nuevos europeos”, muchos de ellos latinoamericanos. Se estima que en España hay unas 200.000 mujeres inmigrantes, un tercio de las trabajadoras del hogar, que están trabajando sin contrato o están en una situación irregular. Se trata mayoritariamente de mujeres que se ocupan de la atención a los ancianos en las casas y en las residencias. Seguramente la crisis del coronavirus señala el error de no haberse preocupado de su protección. Además, en el estado español hay más de 600.000 inmigrantes irregulares, aunque durante este confinamiento estamos viendo como nuestros campos no pueden ser atendidos por la falta de los temporeros que venían del extranjero. La crisis del coronavirus puede ser una oportunidad para regularizar a los inmigrantes con permisos de residencia temporal para asegurar la salud de todos y el equilibrio social del país. Estos extranjeros son fundamentales para el sector agrícola y para los servicios a las personas.
Nadie se salva solo
Nunca como en los últimos años se alzaron tantos muros y los países europeos y Estados Unidos han dejado en sus fronteras a miles de refugiados, pero como ha afirmado el Papa Francisco: “Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven ante una presencia casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos”. Si algo hemos podido aprender es que nadie se salva solo y para construir una “civilización de la convivencia” hace falta reencontrarse con una cultura de la acogida y del dialogo.
Tenemos que aprender a vivir de una manera distinta. A través de todo este malestar, una certeza se impone: una sociedad que deja morir a los ancianos y no acoge al extranjero no tiene futuro. El trato que les dispensemos revelará la humanidad y la calidad del nuevo mundo que construyamos.
Sant’Egidio es una comunidad cristiana que nació en 1968, fundada por Andrea Riccardi en Roma. Presente en más de 70 países dedica una especial atención a las periferias y a los periféricos. Continua desde 1986 el “espíritu de Asís” organizando los encuentros internacionales por la paz. Ha participado en diversos procesos de paz como Mozambique (1992), o recientemente en la Republica Centroafricana y Sud Sudan. La oración, los pobres y la paz son sus referentes fundamentales. (www.santegidio.org).
[ Jaume Castro ]